INTRODUCCIÓN
Preguntar por el estado del derecho constitucional[1] y la institucionalidad democrática[2] en la Venezuela de hoy, puede generar, como única respuesta, una afirmación en la que se exprese simplemente que en ese país hoy no existen ni derecho constitucional ni institucionalidad democrática. Y sería más que suficiente para sustentar esa afirmación referir al grosero desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 efectuado por la actual clase dominante del país. En efecto, derrotado contundentemente el candidato Nicolás Maduro, con una ventaja a favor del candidato Edmundo González Urrutia de más de dos tercios (2/3) de los votos emitidos, y demostrada con rotundidad esa derrota mediante la presentación de las respectivas actas electorales discriminadas por Estados, Municipios y Centros Electorales[3], ello no impidió que Nicolás Maduro, con la bochornosa complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el brutal uso de las fuerzas represivas del régimen[4], se haya autoproclamado vencedor de esas elecciones. Tales hechos demuestran palmariamente que en la Venezuela de hoy no existen reglas que respalden el ejercicio democrático del poder ni instituciones que aseguren el goce y disfrute de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por lo tanto, en lugar de formularnos la indicada pregunta lo pertinente debería ser interpelarnos acerca de por qué y cómo fue posible que arribáramos a esta situación absolutamente negadora de la democracia constitucional. Obviamente, aquí cabría mencionar un sinfín de razones sociológicas, históricas, económicas, políticas y jurídicas, cuyas consideración y exposición integrales desbordarían el objetivo de este trabajo. Sin embargo, sí podríamos intentar avanzar, en el marco de un análisis pretendidamente jurídico, algunas ideas acerca de cómo el orden jurídico constitucional venezolano fue permitiendo que ello ocurriere. Dicho de otra manera, cómo fue posible que el intento de crear una democracia constitucional moderna en nuestro país fue derivando hacia lo que, sin duda alguna, es hoy una autocracia con evidentes características de despotismo criminal.
En este orden de ideas cabe, sin duda, una reflexión que, a nuestro juicio, debería partir de la detenida consideración de los siguientes aspectos medulares: i) el orden constitucional pretendido en 1999; ii) el intento de asumir el constitucionalismo de los derechos (neoconstitucionalismo) y las desviaciones que lo acompañaron; iii) el desmantelamiento final de la institucionalidad democrática; y, iv) la definitiva instalación de un régimen francamente despótico y criminal. Con todo, tal reflexión no debería omitir la consideración de los principales intentos de la resistencia venezolana por liberar al país de ese régimen. Veámos.
EL ORDEN CONSTITUCIONAL PRETENDIDO EN 1999
Si escudriñamos la idea del derecho[5] contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 podremos advertir que ella no difiere en mucho de la que estaba contenida en la Constitución de 1961[6]. En efecto, en esta última se hallaban incluidas normas, principios e instituciones que luego se repiten en la siguiente, pero con las obligadas innovaciones de todo aggiornamento. Así, en la Constitución de 1999 encontramos presente el propósito de construir una democracia constitucional, con vigencia de los principios de legalidad, soberanía popular, separación de poderes, respeto a los derechos humanos, pluralismo político y alternancia en el ejercicio del poder político. Igualmente, se adopta la forma del estado federal, así como el compromiso del poder público con la idea de abatir la exclusión social mediante la implantación de la cláusula del Estado Social de Derecho[7]. Las normas, principios e instituciones que recogen a tales figuras se hallaban también en la Constitución de 1961 aunque, en algunos casos, expresadas de manera diferente; tal es el caso, por ejemplo, de las regulaciones sobre los derechos sociales y los derechos económicos contenidas en los artículos 72 a 109 de la Constitución de 1961 que aluden, sin duda -y así fue considerado por la doctrina nacional- al Estado Social de Derecho[8], aunque este nombre no se utilizó entonces.
Por lo que toca a las innovaciones incorporadas en la Constitución de 1999 para actualizar el orden jurídico constitucional, cabe señalar que las más importantes son, sin duda, las siguientes:
En primer lugar, es novedosa la aspiración de superar la democracia representativa tornándola en democracia participativa y protagónica. A tal efecto fueron contempladas regulaciones más detalladas del derecho a la participación[9], al tiempo que se establecieron cuatro tipos de referendos: consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio[10].
En segundo lugar, es también una novedad la asunción de la forma de estado federal pero bajo la modalidad del estado federal cooperativo, lo cual fue expresado por el constituyente de 1999, en la Exposición de Motivos, de la siguiente manera: “(…)el régimen federal venezolano se regirá por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que son característicos de un modelo federal cooperativo, en el que las comunidades y autoridades de los distintos niveles político-territoriales participan en la formación de las políticas públicas comunes a la Nación, integrándose en una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren. De esta manera, la acción de gobierno de los municipios, de los estados y del Poder Nacional, se armoniza y coordina, para garantizar los fines del Estado venezolano al servicio de la sociedad”.[11]
Y, en tercer lugar, configura también una novedad de la Constitución de 1999 la creación de una jurisdicción constitucional como máximo órgano de la justicia constitucional. Es decir, un sistema de justicia constitucional que, si bien repitió el control jurisdiccional de la constitucionalidad que combina el modelo del control difuso y el del control concentrado ya existente en Venezuela, creó la Sala Constitucional del TSJ como órgano cuyas interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del TSJ y demás tribunales de la República[12] y con atribuciones de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes nacionales, estadales y municipales y otros actos del poder público como los tratados internacionales y decretos que declaren estados de excepción, así como para declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional, resolver las colisiones de leyes, dirimir las controversias constitucionales entre órganos del Poder Público y revisar sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control difuso de la constitucionalidad[13].
Sin duda, la más trascendente de esas innovaciones es esta última, la relativa a la creación de un tribunal constitucional como último y máximo intérprete de la Constitución: la creación de la Sala Constitucional del TSJ como órgano con competencia para proferir jurisprudencia de carácter vinculante sobre todos los órganos del poder judicial.
Y decimos que es la innovación más trascendente no sólo por su importancia intrínseca, sino por cuanto ella ocurre en un momento de la evolución del derecho constitucional como disciplina científica, en la que ha hecho aparición un nuevo fenómeno al que algunos llaman “neoconstitucionalismo”[14] o “constitucionalismo de los derechos”[15] para diferenciarlo de todo el constitucionalismo anterior nacido de las revoluciones liberales de fines del siglo XVIII y el cual antes que definirlo pareciera que lo más apropiado es describirlo a partir de sus elementos constantes. En efecto se trata de un fenómeno al que lo caracterizan, en las sociedades que lo han asumido, cuatro elementos constantes:
En primer lugar, la existencia de constituciones rígidas con enunciado abundante de derechos fundamentales, formulados generalmente en clave de principios (mandatos de optimización, en la terminología de R. Alexy[16]), y coronados con la inclusión del principio de la progresividad de tales derechos. Asumidos, además, tales derechos, con tanta fuerza que no solo han impuesto terminologías que pretenden expresar esas nuevas realidades de los sistemas constitucionales, tales como “constitucionalismo de los derechos” o “estado de derechos”[17] en lugar de estado de derecho, sino que han llegado a enfrentar la supremacía de los derechos fundamentales con la misma supremacía de la constitución.
En segundo lugar, esas mismas constituciones han sido establecidas con carácter normativo[18] y contenido material. Es decir, constituciones que ya no son simplemente las normas reguladoras de la producción jurídica, es decir la fuente de las fuentes de derecho, sino que ellas mismas son fuente de derecho, habiendo destronado a la ley formal en el papel de reina de las fuentes. Sus normas, además, son de aplicación directa e inmediata, sin que para ello se requiera la intermediación de la ley formal; y por tanto son invocables en los tribunales para la solución de las controversias. Pero, aún más, sus normas tienen contenido material en el sentido de que proveen elementos para el diseño y modelaje de las sociedades, lo cual las insufla valores o estados de cosas valiosas para el derecho. La cláusula del estado social de derecho y los derechos económicos, sociales y culturales son la forma emblemática de tales contenidos materiales.
En tercer lugar, es un elemento constante en esos sistemas constitucionales, la creación de jurisdicciones a cargo de la justicia constitucional: Cortes, Tribunales o Salas Constitucionales con atribuciones de control de la constitucionalidad y por tanto facultadas para anular los actos legislativos del Parlamento, es decir, actos de la representación nacional electa. Estos órganos judiciales suelen ser el máximo y último intérprete de la Constitución y sus decisiones son de carácter vinculante para todos los órganos del poder público, en especial para los órganos judiciales.
En fin, en cuarto lugar, es también una constante de esos sistemas, la existencia de prácticas judiciales dominadas por la constitucionalización del ordenamiento jurídico[19] y su derivado: la técnica de la interpretación jurídica conforme a la constitución. El estado constitucional de derecho por oposición al estado legal de derecho, con su constitución normativa y materializada obliga a la introducción de métodos de interpretación jurídica distintos a los tradicionales. En efecto, de la interpretación como conocimiento, apoyada en las prácticas silogísticas y subsuntivas del Estado legal de derecho, se ha pasado a la interpretación como argumentación, como aplicación de valores y principios, en el Estado constitucional de derecho. Tal como afirma Bongiovanni apoyándose en Alexy, “la interpretación hace referencia a la utilización de ‘razones’ y plantea la “pretensión de corrección”: lo cual requiere “una teoría de la argumentación jurídica […] que resuelva el problema de la interpretación correcta o, al menos, ayude a arribar a una solución”[20]. O como lo expresa Balaguer: especialmente, cuando el órgano jurisdiccional controla normas, el “juez no efectúa propiamente una operación subsuntiva, sino un juicio de racionalidad”[21].
Antes hicimos referencia a la interpretación conforme a la Constitución como un derivado de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Conviene que nos detengamos un momento para algunas precisiones. Conforme a la Constitución entendemos por interpretación un concepto que alude al mismo tiempo a un cambio de paradigma en la interpretación jurídica conforme al cual todos los jueces y todos los operadores jurídicos deben procurar interpretar las leyes y, en general, el ordenamiento jurídico de modo que sean compatibles con los principios y valores constitucionales; y, por otra parte, a una técnica para producir “sentencias interpretativas”, es decir, un tipo especial de sentencias en materia de control de la constitucionalidad que escapa al binomio sentencias estimatorias-sentencias desestimatorias. Esta clase de sentencias, atípicas, son pues productos de la interpretación conforme a la constitución. Podríamos, incluso, considerar también como productos de la interpretación conforme a la constitución, las denominadas, especialmente en la jurisprudencia colombiana, “sentencias estructurales” que es un tipo especial de fallos, normalmente vinculados a violaciones masivas de derechos humanos constitutivas de “estados de cosas inconstitucionales”[23].
Ahora bien, vinculados a este nuevo fenómeno al cual nos estamos refiriendo denominado por algunos “neoconstitucionalismo” y por otros “constitucionalismo de los derechos”, han aparecido también una serie de problemas derivados de la actuación del máximo y último intérprete de la Constitución. Se trata de los problemas relativos a que ese órgano judicial considerado máximo y último intérprete de la Constitución, con sus decisiones de carácter vinculante para todos los órganos del poder público, en especial para los órganos judiciales, y mediante la interpretación como argumentación para la aplicación de valores y principios tienda o pueda tender a convertirse en “el Señor o Amo de la Constitución”, que no solo anula las leyes, es decir, el producto elaborado por los elegidos sin él ser elegido (tal como lo denuncia la denominada crítica contramayoritaria) sino que, sobre todo, nos dice lo que la Constitución dice, sin que, muchas veces, sea eso lo que en realidad la Constitución dice.
Nótese que se trata de un problema mucho mayor que el representado por las frecuentes tensiones entre legislación y jurisprudencia[24], entre democracia y constitucionalismo[25] o entre legalismo y constitucionalismo[26]. Trataremos de precisar esto en el apartado que sigue, analizando el caso venezolano.
LA PRETENSIÓN DE ASUMIR EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS Y LAS DESVIACIONES QUE SE SUCEDIERON
Cuando la Constitución de 1999 adoptó y puso en práctica, la institución de la justicia constitucional en términos similares a como suele adoptarse ese nuevo fenómeno al cual nos hemos estado refiriendo, pretendió adoptarla en plenitud, vale decir como en un auténtico constitucionalismo de los derechos; es decir, asumiendo la justicia constitucional como una justicia que equipara la supremacía de los derechos a la supremacía de la constitución. De allí la existencia de normas como los artículos 19[27], 25[28], 22[29] y 23[30], en su relación con el artículo 7[31]. Como una justicia, además, que cuenta con un órgano que es máximo y último intérprete de la Constitución, cuyas decisiones son de carácter vinculante para todos los órganos del poder público y, en especial, para los órganos judiciales y que se conduce con prácticas judiciales dominadas por la técnica de la interpretación conforme a la constitución.
A nuestro juicio es asaz demostrativo de ello la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del caso BAKER-HUGUES SRL (Nº 33 del 25-01-2001)[32], en la que, para explicar las normas del texto fundamental relativas a la jurisdicción constitucional, se hicieron afirmaciones en las que se aludió, expresamente, al neoconstitucionalismo, a la interpretación como argumentación para la aplicación de valores y principios y a la primacía de los derechos, particularmente del derecho a la libertad frente al poder.
Así, en dicha sentencia se afirmó lo siguiente: “Los preceptos transcritos reflejan el ultimo estadio al cual ha arribado nuestro ordenamiento jurídico, como reflejo de la dilatada evolución política, social y ante todo cultural, que ha girado en torno a la relación entre la autoridad y la libertad. Dicha reflexión política ha recibido el nombre de movimiento constitucional y tiene como principio rector el acomodo de la legitimidad y el ejercicio del poder a unos valores fundamentales bajo la égida del Derecho. De entre esos valores destaca aquél que pone como fin de la actividad política la libertad del ser humano. De allí nace la especial entidad del derecho a la libertad, que viene a presidir los demás derechos fundamentales, así como la necesidad de garantizarlo jurídicamente.” (Subrayado añadido)
Más adelante la misma sentencia agregó: “La jurisdicción constitucional, a través de sus decisiones, fundadas en argumentos y razonamientos, no obstante dictadas como expresión de la voluntad de la Constitución, persigue concretar, por un lado, los objetivos éticos y políticos de dicha norma, modulándolos con criterios de oportunidad o utilidad en sintonía con la realidad y las nuevas situaciones; y por otro, interpretar en abstracto la Constitución para aclarar preceptos cuya intelección o aplicación susciten duda o presenten complejidad.” (Subrayado añadido)
Para, finalmente, en términos generales concluir que a esa jurisdicción corresponde: “el ejercicio de la tutela constitucional en su máxima intensidad”. Por lo cual tiene asignada la tarea de “salvaguardar el principio jurídico-político según el cual los derechos fundamentales preceden y limitan axiológicamente las manifestaciones del poder”. Y que los criterios interpretativos de la Constitución “están en todo tiempo subordinados a la función de garantía de los derechos fundamentales y no al contrario.”
Sin embargo, desde muy pronto se produjeron desviaciones jurisprudenciales que marcaron un rumbo muy distinto. En efecto, haciendo un uso indebido de la interpretación como argumentación para la aplicación de valores y principios, pronto se postuló la idea de que la interpretación favor constitutionae prima sobre la interpretación favor libertatis y por lo tanto que “los estándares para dirimir el conflicto entre los principios y las normas deben ser compatibles con el proyecto político de la Constitución (Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones interpretativas ideológicas que privilegien los derechos individuales a ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico internacional sobre el derecho nacional en detrimento de la soberanía del Estado”. De donde se sigue que, sin consideraciones concretas, sino de manera abstracta, se estimó que el orden social prima siempre sobre los derechos individuales (lo que serviría incluso para justificar la aplicación de la tortura), afirmación equivalente a que los derechos sociales priman siempre sobre los derechos individuales. Pero también que el orden jurídico nacional prima siempre sobre el internacional, incluso frente al derecho internacional de los derechos humanos[33].
Asimismo, se reiteraron afirmaciones en la jurisprudencia constitucional según las cuales el interés colectivo siempre prima sobre el interés individual, que es tanto como considerar que el Estado siempre prima sobre el individuo, o que las prerrogativas estatales priman en todo caso sobre el interés individual[34]. Es decir, pronto se impuso el estatismo en el órgano encargado de la justicia constitucional. Y, por supuesto, quedaron absolutamente de lado los postulados de la sentencia BAKER-HUGUES SRL relativos a que “. Es más, el postulado contenido en la afirmación de la sentencia parcialmente transcrita en el párrafo anterior, que de suyo no plantearía mayores problemas si se entiende que en toda norma constitucional hay un proyecto político aceptado consensuadamente por la colectividad, fue transformado en los hechos en un postulado según el cual “los estándares para dirimir el conflicto entre los principios y las normas deben ser compatibles con el proyecto político (del gobierno y de su partido) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto”. Lo cual resulta inaceptable en una democracia constitucional.
Sin duda, con tales desviaciones y la creación, al margen de la Constitución, del Recurso de Interpretación, que permitió a la Sala Constitucional la interpretación en abstracto de las normas constitucionales, el Juez Constitucional se convirtió en el “señor de la Constitución”. Y la posibilidad de establecer el constitucionalismo de los derechos desapareció. Así, el activismo judicial se transformó en activismo político[35].
Aún más, a partir de 2005, con la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), mediante la cual aumentando el número de los magistrados de ese máximo tribunal el partido de gobierno logró controlar plenamente a esa institución, la condición de “señor de la Constitución” pasó al Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional pasó a ser un instrumento de dicho Poder, dicho más contundentemente, pasó a ser la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, vale decir su más importante operador político.
Sin duda, los casos más emblemáticos de esta etapa del Poder Ejecutivo como “señor de la Constitución” y la Sala Constitucional como su operador político, fueron aquellos en que se dictaron las decisiones políticas -que no sentencias-
- por las que la Sala Constitucional se negó a reconocer la falta temporal del Presidente Hugo Chávez y permitieron que Nicolás Maduro pudiera presentarse como candidato y Presidente, simultáneamente, en las elecciones de abril de 2013[36];
- o las que decidieron el encarcelamiento de los Alcaldes de San Diego, Estado Carabobo y San Cristóbal, Estado Táchira, en juicios express y por una Sala Constitucional configurada como tribunal penal ad-hoc[37], lo cual lamentablemente se repetiría posteriormente con otros alcaldes;
- o la que despojó de su condición de Diputada a María Corina Machado por decisión del Presidente de la Asamblea Nacional (AN) y sin permitirle derecho a la defensa[38];
- o la que interpretó la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones para someter el derecho a la protesta al requisito de la previa autorización[39];
- o la que legitimó a las leyes del poder popular al analizar la constitucionalidad de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno[40];
- o, en fin, la que admitió que los militares en servicio activo pudieran realizar actividades de proselitismo y política partidista[41].
Se trata, en todos estos casos, de decisiones en las que la Sala Constitucional optó, definitivamente, por actuar como el principal operador político del gobierno. Desde el punto de vista jurídico puede afirmarse, sin temor a equivocaciones, que en todos esos casos se irrespetó el principio de universalización de las decisiones judiciales, que “opera como garantía última de racionalidad” y que “obliga a considerar todas las circunstancias relevantes y a justificar a la vista de ellas una solución susceptible de ser asumida en el futuro por todos, y, en primer lugar por el propio juez”. Estamos seguros de que se trata de decisiones que no constituyen la construcción de “una regla susceptible de universalización para todos los casos que presenten análogas propiedades relevantes”[42].
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
Sin embargo, el desmantelamiento final de la institucionalidad democrática se produjo, ciertamente, luego del triunfo de la causa popular en el proceso de elecciones parlamentarias que tuvo lugar en 06 de diciembre de 2015 y en ello la Sala Constitucional tuvo un papel preponderante.
Efectivamente, luego de esas elecciones, ganadas por los sectores opositores al Gobierno con amplísima mayoría, el talante antidemocrático del régimen se despojó de máscaras, apariencias y pretextos y derivó plenamente hacia el autoritaritarismo y la autocracia. Y una Sala Constitucional, integrada plenamente por activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido de gobierno, fue la encargada de intentar darle apariencia jurídica al desmantelamiento final de la institucionalidad prevista constitucionalmente para el funcionamiento de la democracia. Fueron diversos los estudios sobre las sentencias de la Sala Constitucional que se produjeron desde entonces con la única finalidad de despojar a la Asamblea Nacional (AN), representante legítimo de la soberanía popular, de sus atribuciones constitucionales para legislar, para controlar al gobierno y la administración pública y para realizar su función natural de deliberación política[43].
La primera de las decisiones -resulta difícil llamarlas sentencias- que en tal sentido dictó la Sala Constitucional durante esta etapa ocurrió con ocasión de una solicitud, formulada por vía de un recurso de interpretación por el Presidente de la AN que fenecía, que dio lugar al fallo mediante el cual se habilitó a dicha Asamblea para extender sus sesiones extraordinarias -las ordinarias terminaban el quince (15) de diciembre de 2015, conforme lo dispone el artículo 219 de la Constitución- hasta el día cuatro (04) de enero de 2016, ello con la única finalidad de producir actuaciones dirigidas a limitar las funciones de la nueva Asamblea electa con mayoría calificada de la oposición que entraba en funciones el día cinco (05) de enero[44]. Y, efectivamente, esa habilitación le sirvió a la AN que fenecía para nombrar irregular e inconstitucionalmente nuevos magistrados del TSJ, aun cuando el período de los que se encontraban en funciones en ese momento no había finalizado, pero a quienes, no obstante ello, se obligó a renunciar para lograr ese despropósito[45]. Asimismo, durante ese corto período, vale decir en los días finales del mes de diciembre de 2015, concretamente el día 30 de ese mes, la Sala Constitucional del TSJ, integrada ya por los Magistrados irregularmente designados, dictó las sentencias números 1759, 1760, 1761, 1762 y 1763, por las cuales se reconocía la constitucionalidad del carácter orgánico de diversos decretos con supuesto valor, rango y fuerza de leyes orgánicas dictados por el Presidente de la República, con los cuales se pretendía bloquear la posibilidad de que la nueva Asamblea (AN2015) legislara sobre las materias a las cuales se referían esos supuestos decretos leyes[46].
Pocos días después, el 14 de enero de 2016, ya instalada la nueva Asamblea Nacional electa el 06 de diciembre de 2015, la Sala Constitucional de Tribunal Supremo, produjo la primera de sus sentencias mediante las que avaló la perversa “tesis del desacato” de la decisión Nº 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015, en que supuestamente estarían incursos los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla y los diputados Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, al rechazarse la desincorporación inmediata de estos últimos y que permitió considerar nulos absolutamente los actos dictados o que dictare la AN2015, mientras se mantuviera la incorporación de los ciudadanos sujetos de la mencionada decisión de la Sala Electoral. La más radical de las decisiones de esta época fundadas en la aberrante “tesis del desacato”, es la SCTSJ/808/02092016, en la que luego de declarar “nula de toda nulidad, carente de validez, existencia y eficacia la Ley de Reforma Parcial del Decreto N.° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas, sancionada por la mayoría de los diputados que integran la Asamblea Nacional, el 9 de agosto de 2016, por cuanto fue dictada en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República, sin que ello prejuzgue sobre otras posibles causales de nulidad por inconstitucionalidad, tanto de forma como de fondo, en las que pudiera estar incursa la referida ley”, agrega que “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.”
Vale decir, la tesis según la cual la AN2015 se encontraría en situación de desacato por incumplimiento de la sentencia de la Sala Electoral que le ordenó desincorporar a los diputados de Amazonas electos el 06 de diciembre por supuestas irregularidades ocurridas en su elección, tesis ésta plenamente avalada por la Sala Constitucional, le sirvió al régimen para desconocer a la AN2015 como representante de la voluntad popular. Tal desconocimiento fue utilizado, por ejemplo, para sustraerse de la obligación constitucional de presentar a la Asamblea Nacional, para su consideración y aprobación, el proyecto de ley de presupuesto (artículo 313 CRBV), tal como lo posibilitó la Sala Constitucional con su sentencia SCTSJ/814/11102016.
En fin, durante todo el año 2016 y parte del 2017, la Sala Constitucional del TSJ, despojó a la AN2015 de sus potestades legislativas (artículo 187.1), lo cual hizo con las sentencias estimatorias SCTSJ/259/31032016 (nulidad por inconstitucionalidad de la ley de reforma del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela); SCTSJ/264/11042016 (nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional); SCTSJ/341/05052016 (nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia); SCTSJ/343/06052016 (nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público; y, SCTSJ/460/09/06/2016 (nulidad por inconstitucionalidad de la Ley Especial Para Atender la Crisis Nacional de Salud. Sobre el despojo de las potestades legislativas ocupa un lugar especial la sentencia SCTSJ/269/21042016 (admisión del recurso de nulidad contra el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y medida cautelar modificatoria de dicho Reglamento, con establecimiento del requisito de viabilidad económica de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional previo anuencia del Poder Ejecutivo), así como la sentencia SCTSJ/473/14062016 que negó el desistimiento planteado en el juicio de nulidad contra el Reglamento antes citado.
Pero, también, la Sala Constitucional despojó a la AN2015 de sus potestades de control del Gobierno y la Administración Pública (artículo 187.3), mediante las sentencias SCTSJ/07/11022016 (interpretación de los artículos 339 de la CRBV y 27 y 33 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción y consecuente desaplicación del citado artículo 33 de dicha ley); SCTSJ/09/01032016 (interpretación de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la CRBV y consecuencial desaplicación de normas de la Ley sobre el Régimen Para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos así como del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional relativas a esa materia); SCTSJ/614/19072016 (nulidad de la Comisión Especial Para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia y del acto parlamentario sin forma de ley dictado por esa Comisión para aprobar el informe presentado por la mencionada Comisión); SCTSJ/618/20072016 (interpretación de los artículos 150, 187.9, 236.14 y 247 y exclusión del control de la Asamblea Nacional sobre contratos de préstamos celebrados por el Banco Central de Venezuela); y, SCTSJ/797/19082016 (nulidad de las sesiones del 26 y 28 de abril de 2016 en las que se consideró entre otro puntos la moción para dar Voto de Censura al Ministro del Poder Popular para la Alimentación Rodolfo Clemente Marco Torres, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela..
Por si fuere poco, la Sala Constitucional del TSJ ha pretendido, incluso, despojar a la AN2015 de su natural función de deliberación política al intentar “suspender” los efectos de las deliberaciones que dieron lugar al “Acuerdo Exhortando al Cumplimiento de La Constitución, y sobre la Responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para la Preservación de la Paz y Ante el Cambio Democrático en Venezuela” y al “Acuerdo que Respalda el Interés de la Comunidad Internacional acerca de G-7, OEA, UNASUR, MERCOSUR Y Vaticano en la Crisis Venezolana”[47].
Pero, sin lugar a dudas, esta serie de sentencias de la Sala Constitucional del TSJ dirigidas a despojar a la AN2015 de sus competencias constitucionales como órgano legítimo de representación de la soberanía popular tuvo un punto de inflexión que elevó a su máxima expresión el proceso de desmantelamiento de la institucionalidad democrática, en las sentencias SCTSJ/155/28032017 y SCTSJ/156/29032017, mediante las cuales dicha Sala, con la primera de ellas, pretendió conferir poderes omnímodos al Presidente de la República y eliminar la institución de la inmunidad parlamentaria; y en la segunda, intentó sustituir íntegramente a la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus competencias, reservándose incluso la potestad de designar a otro órgano del Estado para el ejercicio de dichas competencias. Tal fue el impacto de dichas sentencias en la sociedad venezolana que ellas dieron lugar a la serie de protestas y movilizaciones populares que se sucedieron en el país durante los meses de abril a julio de 2017 y que fueron respondidas con una brutal represión gubernamental que dejó más de cien muertos y miles de heridos y detenidos[48].
Sin embargo, desmantelar la institucionalidad democrática no necesariamente equivale a instaurar un régimen despótico. Esto ocurrió más adelante.
LA DEFINITIVA INSTALACIÓN DE UNA AUTOCRACIA DFSPÓTICA Y CRIMINAL
Todo lo acontecido a la institucionalidad democrática y al derecho constitucional en Venezuela con la complicidad de la Sala Constitucional del TSJ actuando como operador político del Gobierno -hasta las mencionadas sentencias SCTSJ/155/28032017 y SCTSJ/156/29032017- ocurría de cara a la sociedad venezolana y al mundo como acciones tomadas bajo una aparente actitud del gobierno respetuosa del Estado de Derecho y de la Constitución, como corresponde a una democracia. Los abusos y excesos del poder, sin embargo, mostraban otra cosa: un régimen autocrático con forma de democracia constitucional; o mejor, un régimen autocrático disfrazado de democracia constitucional. Tal disfraz, por ejemplo, se exhibió al público nacional e internacional con ocasión de las pretendidas “aclaratorias” de las mencionadas sentencias del 28 y 29 de marzo de 2017, efectuadas con las sentencias SCTSJ/157/01042017 y SCTSJ/158/01042017, que en realidad poco aclararon, y en las que refiriéndose al rechazo que recibió lo dispuesto en aquéllas quedó consignada la siguiente falacia: “Dicho dispositivo fue tema central del debate público, toda vez que medios de comunicación nacionales e internacionales, voceros políticos y autoridades legítimas del Estado Venezolano emitieron opiniones e interpretaciones disímiles del mismo, hecho este que la Sala saluda como expresión de una robusta democracia en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que se desarrolla y funciona plenamente en Venezuela, donde existe una democracia participativa y protagónica, que permite el desarrollo de opiniones diversas y del libérrimo ejercicio de la libertad de expresión, dentro del pluralismo político reconocido por nuestra Constitución.”
Tan “robusta” era la democracia a la que aludían las sentencias supuestamente aclaratorias que la autoridad legítima del Estado que expresó opiniones críticas con respecto a las sentencias SCTSJ/155/28032017 y SCTSJ/156/29032017, la Fiscal General de la República en funciones entonces -la abogada Luisa Ortega Díaz- luego fue destituida y perseguida, con el absoluto aval de los jueces constitucionales. En realidad, lo que acontecía en ese momento era que se estaba preparando en Venezuela la instauración de un régimen despótico o satrapía en el exacto sentido que esta palabra tiene en las ciencias políticas[49].
En efecto, en nuestra opinión lo que constituyó, realmente, la concreción de la instauración en Venezuela de un régimen despótico fue la instalación y posterior funcionamiento de una sedicente Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a partir de la fraudulenta elección llevada a cabo el 30 de julio de 2017.
Convocada irregularmente, por el Presidente de la República, mediante Decreto Nº 2.830 del 1º de mayo de 2017, sin consultar al pueblo acerca de su deseo de que se realizase o no esa convocatoria tal como lo establece el artículo 347 de la Constitución y, además, sin que existiera motivo legítimo para ello[50]; regida por unas bases comiciales en las que no intervino para nada el pueblo venezolano; y, supuestamente electa el 30 de julio de 2017 en comicios en los que solo participaron candidatos del gobierno y en los que habría ocurrido un megafraude electoral en el que, a juicio de la empresa que prestó soporte técnico a la realización de esos comicios, se alteró el resultado en “al menos un millón de votos”[51]; la sedicente Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en la expresión más emblemática de que el orden constitucional y político imperante desde ese momento en Venezuela era el que la voluntad personal del grupo de dirigentes que controlaron esa Asamblea, entre los cuales se situó en primer lugar el Presidente de la República, quien sin limitación alguna, decidió según sus propios intereses y al margen de la sociedad y del derecho; es decir, contrariando la exigencia de los constituyentes de 1999 (¿y por tanto el legado de Chavez?) que aspiraban desterrar “el sistema de cónclaves que decidían los destinos del país a espaldas de la sociedad”[52].
Quienes dirigieron a la pretendida ANC concentraron facultades para controlar -en el sentido de dominar- las competencias de todos los poderes constituidos previstos en la Constitución de 1999, y dirigir así, sin limitación alguna, los destinos del país. Para intentar justificarlo se hizo de un argumento especioso: el que derivaría de la expresión utilizada en el artículo 349 de la Constitución según el cual “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.
Sin embargo, es evidente que las más elementales directivas interpretativas de una regla legal dentro de un sistema jurídico nos indican que no se debería atribuir a los términos interpretados ningún significado que fuera inconsistente (contradictorio) o incoherente (no armónico) con otras reglas pertenecientes al sistema[53]. Así, lo que debe interpretarse de la citada expresión del artículo 349 es que los poderes constituidos no podrán oponerse a las decisiones de la ANC cuando se trate de decisiones que tengan que ver con el proyecto de Constitución o, incluso del orden constitucional, que se pretendía crear, más es absolutamente inconsistente e incoherente con el sistema democrático y la vigencia de los principios de la soberanía popular y de la división de poderes, que un grupo de personas, sean estas elegidas o no, pretenda concentrar poder para la realización de actuaciones de todo orden, que no tienen nada que ver con la elaboración de una nueva constitución o un nuevo orden constitucional. Concentrar el poder político en un grupo de personas para que sea ejercido como expresión de la voluntad personal de ese grupo de personas es absolutamente contrario a los principios que conforman a la democracia: se trata simplemente de despotismo en los términos que antes hemos indicado.
¿Y qué hizo la Sala Constitucional frente a tal estado de cosas?
Mediante sentencias SCTSJ/378/31052017 y SCTSJ/455/12062017, confirmó la supuesta constitucionalidad de la ilegítima ANC justificando violaciones graves de principios constitucionales, tales como negar la participación del pueblo para convocar a la ANC y para elaborar las respectivas bases comiciales; o convocar a elecciones para la designación de los constituyentistas sin respetar los principios de universalidad, igualdad y libertad del sufragio. Y tales justificaciones las argumentó mediante razonamientos tan absurdos como que nuestro sistema constitucional contemplaba mecanismos de democracia directa y de democracia representativa y en este caso específico -nada más y nada menos que la convocatoria a una ANC- se imponían los mecanismos de la democracia representativa por lo cual debía ser el Presidente de la Republica quien convocara y no el pueblo directamente; y que la elección de los constituyentistas por sectores no vulneraba el principio de la universalidad del sufragio, a pesar de que millones de electores no pertenecientes a ningún sector quedaron privados de la posibilidad de votar al menos en la elección por sectores; y que la elección de igual número de constituyentistas por cada municipio y no por circunscripciones de número de electores equiparables, no vulneraba el principio de la igualdad del sufragio, a pesar de que los electores de municipios significativamente poco poblados elegían igual número de constituyentistas que los significativamente muy poblados; y, en fin, que la elección por sectores no violaba el principio de la libertad del sufragio, no obstante que los electores estaban obligados o condicionados a incorporarse a un sector para poder votar y poder ser elegidos.
Ninguna duda cabe, los razonamientos de la Sala Constitucional del TSJ para justificar la constitucionalidad de la irregular convocatoria y elección de la ilegítima ANC no fueron otra cosa que los razonamientos de un operador político que busca dar ventajas a una determinada preferencia política. No fueron los razonamientos de un juez constitucional que subsume hechos en los supuestos de una regla o pondera o argumenta para la aplicación de los valores y principios constitucionales, sino de un mero operador que realiza activismo político. Es claro que este tipo de razonamientos lo viene realizando la Sala Constitucional desde hace mucho tiempo, como lo hemos visto en párrafos anteriores. Sin embargo, en esta ocasión lo hizo para crear o justificar las pretendidas bases jurídicas de un régimen despótico, de una satrapía, es decir, de un régimen en el que un grupo de personas ejerce el poder teniendo como único fundamento su voluntad personal, no la Constitución, no las leyes, sino su sola voluntad personal.
Las sentencias SCTSJ/378/31052017 y SCTSJ/455/12062017, mediante las cuales la Sala Constitucional confirmó la supuesta constitucionalidad de la ilegítima ANC, configuraron, a no dudar, el plácet que abrió el camino por el cual desde aquel momento comenzó a transitar el régimen del poder político ejercido como expresión de la voluntad de un grupo de personas cuyas decisiones no respetan límites de ninguna especie. Grupo de personas integrado por el Presidente de la República, la entonces Junta Directiva de la sedicente ANC y los máximos líderes políticos del partido de Gobierno (PSUV), quienes enmascarados tras la ilegítima y fraudulenta Asamblea, decidían ellos solos y sin límite alguno los destinos del país. Bastaría para confirmar lo dicho, referir lo establecido en el denominado Decreto Constituyente mediante el cual se dictaron las “Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6233 Extraordinario del día 08 de agosto de 2017, es decir cuatro días después de su instalación. De las cinco normas contenidas en este texto, las dos primeras estuvieron dirigidas a precisar el objeto de las mismas, supuestamente, garantizar el funcionamiento armonioso, justo y equilibrado de los poderes públicos y preservar la tranquilidad pública, la paz, la soberanía y la independencia nacional, pero las tres restantes consagraron una irregular, abusiva y antidemocrática concentración de poder, totalmente contraria al referido objeto, como la que se desprende de lo que transcribimos a continuación:
“TERCERO. Para garantizar el cumplimiento de su objeto, la Asamblea Nacional Constituyente podrá decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público, de cumplimiento inmediato.
Dichas medidas estarán dirigidas exclusivamente a alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama de Poder Público.
A esos fines, la Asamblea Nacional Constituyente en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público.
CUARTO. Los actos normativos y decisiones que sobre esta materia dicte la Asamblea Nacional Constituyente, se regirán por los principios de legalidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, publicidad y participación ciudadana, y a la vez, la Constitución de 1999 y el resto del ordenamiento jurídico, mantendrán su vigencia en todo aquello que no colide o sea contradictorio con dichos actos, ninguno de los cuales podrán ir en contra de la progresividad de los derechos, ni de los logros alcanzados por el pueblo venezolano en materia social.
QUINTO. Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen (sic) dicha Asamblea dirigidos a los fines de preservación de la paz y tranquilidad pública, soberanía e independencia nacional, estabilidad del sistema socioeconómico y financiero, y garantía efectiva de los derechos de todo el pueblo venezolano.” (Negritas añadidas)
Semejante normativa es la manifestación más evidente de que en Venezuela el poder político no solo se concentró entonces, formalmente, en unas pocas manos, sino que estas comenzaron, también formalmente, a ejercerlo sin control alguno. Y, como dijimos antes, concentrar el poder político en un grupo de personas para que sea ejercido como expresión de la voluntad de ese grupo sin limitación alguna no solo es absolutamente contrario a los principios que conforman a la democracia, sino se trata pura y simplemente de despotismo.
Lo ocurrido posteriormente no ha hecho sino sobredimensionar las evidencias del carácter despótico y a todas luces criminal del régimen político imperante en Venezuela.
De la pretendida ANC el régimen se desentendió sin explicación alguna. Era obvio. Se trató solo de un parapeto para esconder el proceso definitivo de concentración absoluta, ilimitada e incontrolable del poder. Les sirvió para intentar acabar con la Asamblea Nacional electa con mayoría calificada en 2015, pero fundamentalmente para dictar, absolutamente al margen del sistema de fuentes existente en el país, las infortunadamente denominadas leyes constitucionales como la de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública[54]; Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia[55]; de Precios Acordados[56]; del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP)[57]; de los Consejos Productivos de Trabajadores[58]; la que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios[59]; del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero del Orinoco[60]; Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos[61], todas con pretendido carácter jerárquico superior a la Constitución de 1999. Con estas leyes y los decretos de emergencia económica dictados desde 2016[62] se ha desmantelado lo que quedaba del Estado de derecho en Venezuela, particularmente en lo que se refiere tanto a los controles al ejercicio del poder como a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así se configuró plenamente el despotismo actual.
El carácter criminal de ese despotismo imperante en Venezuela lo describen con absoluta nitidez tanto el desenvolvimiento de la investigación que realiza la Corte Penal Internacional (caso Venezuela 1; ICC-02/18) sobre la comisión, por parte de personeros del régimen, de graves violaciones a los derechos humanos que permiten razonablemente creer que configuran delitos de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma[63]; como los informes y declaraciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[64]. Pero también son demostrativos de ese carácter criminal los diversos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos Sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre 2019 para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014, cuyo mandato ha sido prorrogado hasta octubre de 2026[65]. De las últimas actuaciones de esta Misión vale destacar, particularmente, su declaración del pasado 14 de mayo de 2025 para alertar, en el contexto de esas presuntas violaciones, sobre la falta de eficacia de los recursos judiciales de protección, especialmente del habeas corpus[66]
PRINCIPALES INTENTOS DE LA RESISTENCIA VENEZOLANA POR LA LIBERACIÓN Y PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN
Luego de todo lo dicho hasta aquí conviene, casi a título de expiación, formular un único comentario sobre algunos momentos estelares de la lucha contra el despotismo, en los cuales, en legítimo ejercicio del derecho de resistencia a la opresión, los sectores de la alternativa democrática de Venezuela han sabido conducirse adecuadamente para avanzar -y efectivamente se ha avanzado- hacia la liberación y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución.
Queremos referirnos, en primer lugar, al proceso que dio lugar en 2019 a la creación y puesta en vigencia del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución. En efecto, el 5 de febrero de 2019, con la aspiración de “preservar la Constitución de 1999 como pacto de convivencia para la vida cívica de los venezolanos y como fundamento de la transición democrática”, ante el hecho cierto de que Nicolás Maduro Moros continuaba usurpando la Presidencia de la República y había instalado a partir del 10 de enero de 2019 un gobierno de facto en el país, la Asamblea Nacional, electa en 2015, dictó dicho Estatuto[67] como un acto de ejecución directa e inmediata del artículo 333 de la Constitución; es decir, como un acto dictado para hacer realidad el mandato contenido en esa norma conforme a la cual la Carta Magna venezolana no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella y, en tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Nació así, al amparo de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, el Estatuto como marco normativo que rige la transición democrática en Venezuela, entendida esta como el itinerario de democratización y reinstitucionalización. Se trata de un marco normativo que si bien ha sido posteriormente modificado en cinco (5) ocasiones[68] debido a los cambios generados por el perverso endurecimiento de la dictadura y de sus prácticas criminales, ha persistido reciamente en estatuir sobre la actuación de las diferentes ramas del Poder Público durante el proceso de transición a la democracia y en establecer los lineamientos conforme a los cuales la AN2015 tutelará ante la comunidad internacional los derechos del Estado y pueblo venezolanos. Todo ello, remarcando siempre que los actos dictados por los órganos del Poder Público para ejecutar los lineamientos establecidos en el Estatuto también están fundamentados en el artículo 333 de la Constitución y son de obligatorio acatamiento para todas las autoridades y funcionarios públicos, así como para los particulares. Y, remarcando, también siempre, en absoluta sintonía con el artículo 2 de la Constitución la afirmación según la cual los valores superiores que lo rigen son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la supremacía constitucional y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Pero también queremos referirnos al proceso iniciado con la firma del Acuerdo Parcial de Barbados del 17 de octubre de 2023, seguido primero por las elecciones primarias celebradas el 22 de octubre de 2023 precisamente en ejecución de ese Acuerdo y luego por los comicios que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024, en los cuales, como dijimos al inicio de este escrito, fue derrotado contundentemente el candidato Nicolás Maduro, con una ventaja a favor del candidato Edmundo González Urrutia de más de dos tercios (2/3) de los votos emitidos; y, además, fue demostrada con rotundidad esa derrota mediante la presentación de las respectivas actas electorales discriminadas por estados, municipios y centros electorales.
El único comentario que al respecto deseamos formular es el siguiente: en ambas situaciones el resultado favorable obtenido fue posible gracias a la actuación unitaria de las fuerzas políticas y sociales que entonces se manifestaron.
[1] Nos referimos a las reglas y principios establecidos para regular el ejercicio del poder político en nuestro país y lo proyectan como un estado democrático y social de derecho.
[2] Aludimos al complejo entramado de entes y organizaciones que permiten la eficacia o actualización de las reglas y principios del ejercicio del poder político.
[3] Ver: https://drive.google.com/drive/folders/1Em-h-jH15Rv8vsmLMzEWV1kmd76IwjmH https://resultadosconvzla.com/. Resultados ubicables también en la página web: https://macedoniadelnorte.com/
[4] Casi una treintena de muertos y miles de detenidos. Ver: https://www.hrw.org/es/news/2025/04/30/venezuela-represion-brutal-desde-las-elecciones
[5] En el concepto de George Burdeau, como prefiguración dominante del orden social deseable. Ver: Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Editora Nacional, Madrid, 1981, p. 39
[6] Sobre esta afirmación pudiere no haber consenso. Ver al respecto: F. Delgado, La idea del derecho en la Constitución de 1999, UCV-FCJP, Caracas, 2008, p. 1.
[7] Asumido expresamente en el artículo 2, como estado democrático y social de derecho y de justicia.
[8] Ver: R. Combellas, Estado de Derecho. Crisis y Renovación, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1982, pp. 89 y ss. Existe una tercera edición de esta obra, publicada por el Fondo Editorial de la Universidad Arturo Michelena, Caracas 2013. Sobre el aspecto en referencia ver: p. 160
[9] Artículos 62 y 70 CRBV
[10] Artículos 71, 72, 73 y 74 CRBV. Ciertamente, sobre los referendos se ha escrito poco en Venezuela, aunque deben destacarse los trabajos de Carlos Ayala Corao (El referendo revocatorio, una herramienta ciudadana de la democracia, edición de los Libros de El Nacional, Caracas, 2004) y Ricardo Antela (La revocatoria del mandato [régimen jurídico del referéndum revocatorio en Venezuela], Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2011).
[11] Ver: la explicación del Título I sobre los Principios Fundamentales de la Exposición de Motivos de la CRBV. Ver también: E. J. Sánchez Falcón, Estado Comunal y Estado Federal en Venezuela ¿son constitucionalmente conciliables ambas formas de Estado? Fundación Manuel García Pelayo, Cuadernos de la Fundación, Nº 18, Caracas, 2017, pp. 17 a 67
[12] Artículo 335 CRBV
[13] Artículo 336 CRBV
[14] Existe abundante literatura relativa a este fenómeno, ver por ejemplo Miguel Carbonel (coordinador) Neoconstitucionalismo(s), Editorial Trotta, Madrid, primera edición 2003, segunda edición 2005. Ver, también, Luis Prieto Sanchís, “Sobre el neoconstitucionalismo y sus implicaciones”, en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Editorial Trotta, segunda edición, Madrid 2009. Quizá es la literatura italiana la que mejor ha descrito el fenómeno. Ver al respecto G. Zagrebelski, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, traducción de Marina Gascón, Editorial Trota, Madrid, primera edición 1995, segunda edición 1997; y G. Bongiovanni, Costituzionalismo e teoría del diritto, Editori Laterza, Roma-Bari, 2008.
[15] Luis Prieto Sanchís, El Constitucionalismo de los Derechos, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 24, Nº 71, mayo-agosto 2004, pp 47-72.
[16] El Concepto y la validez del derecho, Gedisa Editorial, traducción de Jorge M. Seña, segunda edición, 1997, Barcelona, p. 162
[17] Ver: artículo 1º de la Constitución del Ecuador, en cuyo encabezamiento quedó consignado lo siguiente: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”
[18] Sobre el concepto de constitución normativa ver: E. García de Enterria, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, reimpresión de la tercera edición, Madrid 1994, pp. 35 y ss.
[19] Ver R. Guastini, La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano, en “Neoconstitucionalismo(s)”, Carbonell coordinador, op. cit., páginas 49 a 73
[20] Bongiovanni, Costituzionalismo e teoría del diritto, op. cit., pp. 160 -161
[21] María Luisa Balaguer Callejón, Interpretación de la Constitución y Ordenamiento Jurídico, Editorial Tecnos, Madrid, 1997, p. 167
[22] García de Enterría considera que las sentencias son interpretativas ”cuando el Tribunal Constitucional no declara la inconstitucionalidad de la Ley en cuestión y se limita a ofrecer de ésta una interpretación en consonancia con la Constitución que permite mantener su validez”. Y el propio Tribunal Constitucional español conceptúa la sentencia interpretativa como aquella “a través de la cual se declara que un determinado texto no es inconstitucional si se entiende de una determinada manera” y en ella “puede el Tribunal establecer un significado de un texto y decidir que es el conforme con la Constitución”
[23] Ver Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. La Protección de los Derechos Sociales. Las Sentencias Estructurales, Nº 5, Víctor Bazán Editor Académico, publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Fundación Konrad Adenauer, Bogota, 2015, pp. 89 a 143
[24] ¿Quién debe tener la última palabra, el legislador o el juez?
[25] ¿Cuál principio debe primar la soberanía popular o la supremacía constitucional?
[26] La constitución contiene un orden objetivo de valores del cual reciben directrices e impulsos la legislación, la administración y la justicia, que además impone la tendencia a reemplazar la subsunción clásica bajo reglas jurídicas por una ponderación según valores y principios constitucionales. En contrario, la “jurisprudencia se autodestruye si no sostiene incondicionalmente que la interpretación de la ley es la obtención de la subsunción correcta en el sentido de la inferencia silogística” (Forsthoff dixit). Al respecto ver El concepto y la validez del derecho de Robert Alexy,Ed. Gedisa. 2ª edición, 2004. Barcelona (España), pp. 159 a 161.
[27] Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.
[28] Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
[29] Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.
[30] Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio má favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Púbico.
[31] Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución
[32] Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/33-250101-00-1712.HTM
[33] Ver: SCTSJ/1309/19072001
[34] Ver: SCTSJ/0085/24012002 y SCTSJ/1049/23072009
[35] El activismo judicial, contrario a la autorestricción judicial, es una postura de los jueces, en su relación con la ley, que les permite, en los casos difíciles, buscar el sentido de la norma más allá del texto o letra de la ley, pero siempre sin salirse del marco de los principios y valores que están implícitos en la Ley. No se puede negar que el activismo judicial ha obtenido logros importantes, por ejemplo, en el Poder Judicial norteamericano. Bastaría pensar para evidenciarlo lo que ha ocurrido en ese país en materia de derechos civiles, libertad de expresión o respeto a la diversidad de orientación sexual (ver sobre la etapa de los denominados tribunales Warren, 1954 a 1969 y Burger, 1969 a 1986, los comentarios de Miguel Beltran de Felipe y Julio V González García en Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, segunda edición, CEPC/BOE, Madrid 2006, pp 72 a 77). El activismo político, por el contrario, es una simple operación que busca dar ventajas a una determinada preferencia política y es, obviamente, la acción de operadores políticos. Lógicamente, cuando se instala el activismo político entre los jueces, estos actúan, no como tales, sino como operadores políticos.
[36] Ver: SCTSJ/02/09012013 y SCTSJ/141/08032013
[37] Ver: SCTS/263/10042014 y SCTSJ/245/09042014
[38] Ver: SCTSJ/207/31032014
[39] Ver: SCTSJ/276/24042014
[40] Ver: SCTSJ/0256/10042014
[41] Ver: SCTSJ/651/11062014
[42] Luis Prieto Sanchís, “El juicio de Ponderación”, en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Ob. cit., p.p. 206, 207 y 210.
[43] A. R. Brewer Carías, Dictadura Judicial y Perversión del Estado de Derecho, segunda edición actualizada, Editorial Jurídica Venezolana Internacional, Caracas, 2016; y José Vicente Haro Las 67 decisiones inconstitucionales del TSJ desde el 6 de diciembre de 2015 contra la Asamblea Nacional, los partidos políticos, la Soberanía Popular y los DDHH, inédito.
[44] Ver: SCTSJ-1758/22122015
[45] Ver: Gaceta Oficial Nº 40.816 del 23 de diciembre de 2015
[46] Que fueron: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ley Negro Primero); Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del oro y demás Minerales Estratégicos; Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas; Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; y, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General De la República.
[47] Ver: SCTSJ/478/14062016
[48] Ver: Leonardo Niño. 2017 para Venezuela: un año de protestas sociales, polarización política y crisis económica. 29 de diciembre de 2017. France 24. Disponible en: https://www.france24.com/es/20171228-2017-resumen-venezuela-protestas-sociales
[49] “…forma de ejercicio personal del poder que no reconoc(e) ningún tipo de limitación y que solo obedec(e) a la voluntad personal y arbitraria del gobernante”. Elena Plaza, La Tragedia de una amarga convicción. Historia y política en el pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz, UCV-FCJP, Caracas 1996, p.287 (los paréntesis modificativos de la forma verbal utilizada por la autora son responsabilidad de quien esto escribe). La definición de la profesora Plaza, como ella misma lo indica, se halla inspirada en la postulada por la profesora Graciela Soriano de García Pelayo para referirse al personalismo político entendido como “ejercicio personal del poder, bien como expresión de la pura voluntad de dominio únicamente sujeta a su propio arbitrio, correlativo a la debilidad institucional y/o al escaso arraigo de la norma, bien inscrito dentro de la normativa vigente, amparado tras el estado de excepción previsto en los textos constitucionales para situaciones extraordinarias”, El personalismo político hispanoamericano del Siglo XIX, criterios y proposiciones metodológicas para su estudio, Monte Avila Editores Latinoameicana, Caracas, 1996, p. 9.
[50] Ver pronunciamiento del Grupo de Profesores de Derecho Público de las Universidades Venezolanas en https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEMz4r126UrIzn0&cid=07FEA8890AAD9C59&id=7FEA8890AAD9C59%21516&parId=7FEA8890AAD9C59%21173&o=OneUp.
[51]Ver: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/smartmatic-denuncia-manipulacion-eleccion-constituyente_196658
[52] Ver Exposición de Motivos, octavo párrafo de la sección dedicada al Título IX De la Reforma Constitucional
[53] Jerzi Wróblewski, Constitución y Teoría General de la Interpretación Jurídica, traducción de Arantza Azurza, Editorial Civitas, S . A. , Madrid, 1985, pp. 48 y 49
[54] Gaceta Oficial N° 6.323 extraordinario del 08/08/2017
[55] Gaceta Oficial N° 41.276 del 10/11/2017
[56] Gaceta Oficial N° 6.342 extraordinario del 22/11/2017
[57] Gaceta Oficial N° 41.330 del 29/01/2018
[58] Gaceta Oficial N° 41.336 del 06/02/2018
[59] Gaceta Oficial N° 41.696 del 16/08/2019
[60] Gaceta Oficial N° 41.310 del 29/12/2017
[61] Gaceta Oficial N° 6.583 extraordinario del 12/10/2020
[62] Desde entonces se han dictado muchos decretos de emergencia económica, pretendidamente fundados en el artículo 338, primer aparte, de la Constitución; solo en el lapso comprendido entre el 14/01/2016 y 23/02/2021, se dictaron dieciséis (16) decretos de declaratorias de estado de emergencia económica, con sus respectivos decretos (16) de prórrogas. El último decreto de emergencia económica dictado ha sido el N° 5.118, publicado en la Gaceta Oficial N° 6. 896 extraordinario del 09/04/2025.
[63] En fechas 27 de junio de 2023 y 1 de marzo de 2024, se autorizó, por la Sala de Cuestiones Preliminares 1, y se confirmó, por la Sala de Apelaciones, respectivamente, la continuación de tal investigación
[64] Ver Informe de M. Bachelet en su condición de ACNUDH del 04/07/2019 (A/HRC/41/18); así como el informe de Volker Turk, en esa misma condición, del 27/06/2025 (A/HRC/59/58)
[65] Por los últimos informes ver: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session54/ advance-versions/A_HRC_54_57_Unofficial-SP-Translation.pdf;
[66] Ver: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/05/venezuela-fact-finding-mission-urges-end-state-use-isolation-against
[67] Ver: Gaceta Legislativa N° 1 Extraordinario del 6 de febrero de 2019
[68] Ver Gacetas Legislativas de la AN2015 N° 38 del 28/12/2020, N° 56 del 05/01/2022, N° 66 del 03/01/2023, N° 76 del 15/12/2023 y N° 82 del 15/12/2024
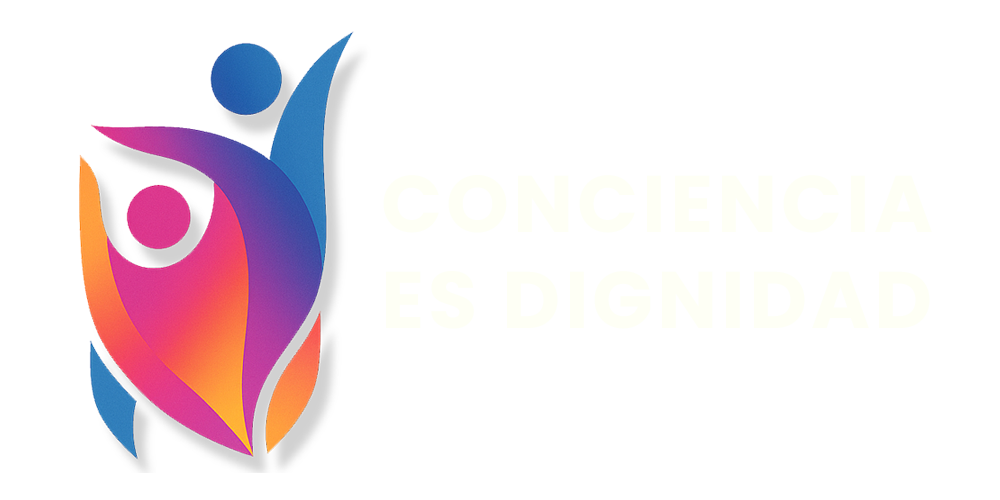
1 Comentario
[…] https://concienciaesdignidad.org/derecho-constitucional-e-institucionalidad-democratica-en-la-venezu… […]